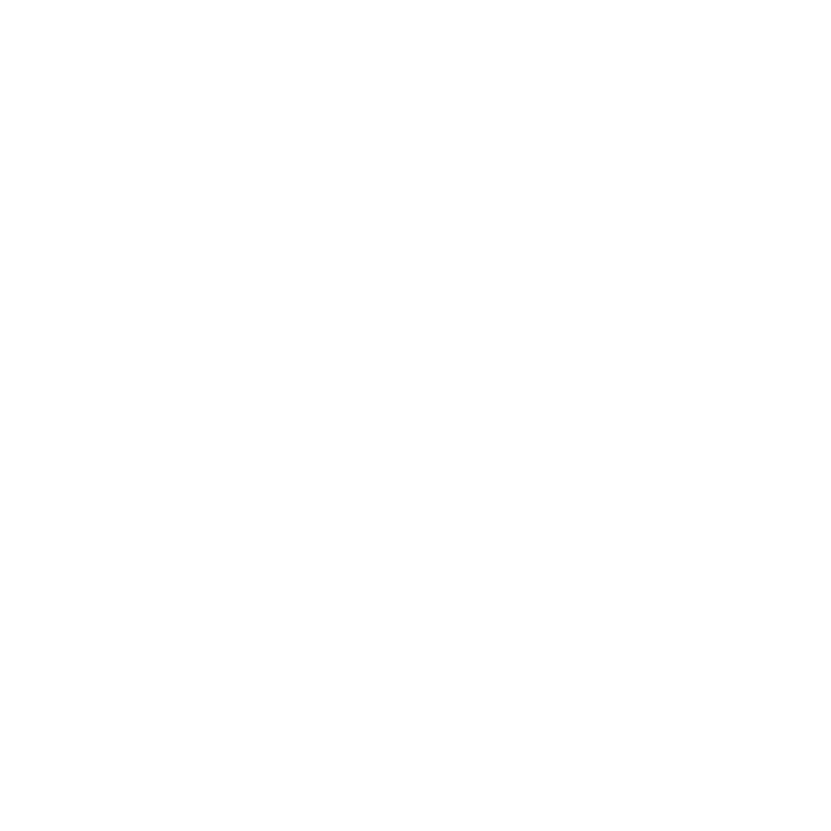El aroma de la puerta andina
Pasando el límite fronterizo sur con Colombia, al norte del Ecuador se ubica un pequeño pueblo llamado Tulcán. Sus hombres le ganaban a la aparición del sol, cargaban la guasca al hombro y lucían un elegante poncho con sombrero pues era la vestimenta típica de aquella época.
El frío del páramo, y los casi 2.980 m de altitud, hacen de este rincón helado un hogar cálido. Sí, de esos donde la taza de café hecho en chuspa y acompañado de un delicioso pambazo con queso amasado traen muchos recuerdos a la mente. ¡Cómo no!, los sabores y tradiciones solo se las vive una vez por año, pero recogen la verdadera estirpe del ser pastuso.
Lo humano con lo divino son la perfecta combinación de ese conjunto de emociones que salen a flor de piel. La iglesia de San Francisco o más conocida como “la de los padres capuchinos” era el escenario ideal para encontrarse con un mítico personaje alto y delgado que usaba sotana color café. Sus anteojos parecían dos espejos microscópicos por su alta pérdida de la vista, era el padre Luis Basilio. El sacerdote franciscano tenía “buen verbo” como cuentan los de antaño en las calles de la ciudad.
Esa facilidad de palabra, como la del padre Basilio, se resume en una de las celebraciones más emblemáticas de Semana Santa: El descendimiento del Señor Jesús de la Cruz. Una narración que a simple vista parecería que recordara la pasión que vivió un hombre delgado y barbón pero que realmente enmarca el cuadro más doloroso y tradicional que ningún pintor ha logrado; acompañado de un desfile de lugareños de un lugar a otro como muestra de su creencia y su fe religiosa, conocida también como procesión.
Las lágrimas que recorrían las mejillas coloradas de los creyentes. Habían velas por doquier, perfumes algo extraños que vivían en el ambiente y aquellas palabras del hombre capuchino, como los conocen a los franciscanos popularmente, que retumbaban en el corazón de los miles de fieles que miraban paso a paso como 29 santos varones, vestidos con terno negro, camisa blanca y alpargates quitaban sus clavos, la corona de espinas y lo depositaban en un sepulcro donde 3 viejecitas lo esperaban con el “Tabú”, el mejor perfume de la época con el cual era limpiado y expuesto a la comunidad.
Pero no todo termina aquí, el dolor debía ser recompensado con el cálido sabor de hogar que empezaba en una pequeña hoguera construida la noche anterior con carbón en el balcón de la casa con vista a la calle principal. Ahí, Doña Luisa preparaba una mezcla que incluía leche pura de vaca, mantequilla y doce granos sancochados la noche anterior; entre ellos destaca el fréjol blanco y la lenteja verde que hacían de este plato algo exquisito. No se quedaba afuera la calabaza cocinada con leche y choclo tierno acompañada con una papa de la tierra, los moros y cristianos (arroz con lenteja y sardina), higos con queso o quesillo, el molo y para cerrar el chocolate de tabla con leche que venía desde la tierra de las flores y las frutas, Ambato.
Todo esto era acompañado con queso amasado y bolitas artesanales de harina flor con sal y mantequilla, receta tradicional de la familia de los “Bachelos”, como comúnmente se los conoce.
“Quien chocolate comió y agua no bebió ni pregunten con qué mal murió” Luisa Obando (+) 1935
Luego del suculento banquete empezaba la procesión. Toda la comunidad unida recorría los principales templos de la ciudad: Dolorosa, Cristo Rey, La Catedral y San Francisco acompañados de las imágenes de Santa María y San José quienes vestían los mejores trajes confeccionados por los priostes (Don Mesías Figueroa, Trinidad Alvarado y su hija Laurita costurera). Recorrían los caminos empedrados con pequeños farolitos, hasta llegar al parque de La Independencia donde escuchan un sermón preparado por los sacerdotes de la época, entre ellos el padre Basilio, y el cual era acompañado por melodías que pasaban desde los tonos de La orilla hasta las notas tristes de la Morada Santa.
Así mismo en los Viacrucis dramatizados se imitaba a Jesús. La persona elegida debía ser “bien papiada” para soportar el peso de la cruz mientras lo custodiaban soldados disfrazados con atuendos de las fuerzas terrestres - por la dificultad de conseguir los trajes apropiados de la época - y en vez del látigo usaban un tolete o un palo de escoba vieja que ya no servía en casa.
Los cucuruchos eran personajes vestidos de morado fúnebre. Si alguien cabeceaba en la celebración, ellos le clavaban en el cuello un trinche hecho de madera. Además, pedían caridad para mantener intacto el sepulcro sin saber que esos mismos personajes, con el pasar del tiempo, eran los primeros en cerrar los ojos. Parados y arrimados a la columna del atrio principal de la iglesia, y que al son de las campañillas, volvían a despertar.
Se visitaban todos los templos de la ciudad que eran decorados con los más preciosos arreglos florales, grandes arcos de velas y los más finos manteles. Resaltaba una pintura hecha por los “lindojos” unos artistas de la localidad que retrataban pasajes bíblicos de la época que eran admirados por propios y extraños.
Todo esto era la forma más sagrada de recordar una fecha de reflexión. Se prefería apresurar la preparación de los alimentos porque lo más importante era acompañar en la procesión en familia, elevando una oración al cielo por los seres queridos y por su pueblo.
Así un rincón del Ecuador, Tulcán, celebra con fervor la fecha más importante del mes de abril. El rito de antaño con lo actual se combina para no dejar morir aquel legado de los antiguos pastos que también utilizaron muchas de las costumbres que hasta la actualidad prevalecen y, aunque parece que son pocas, se las se recuerda siempre porque emanan esa cálida sensación de amor y el ser pastuso.
Jorsh