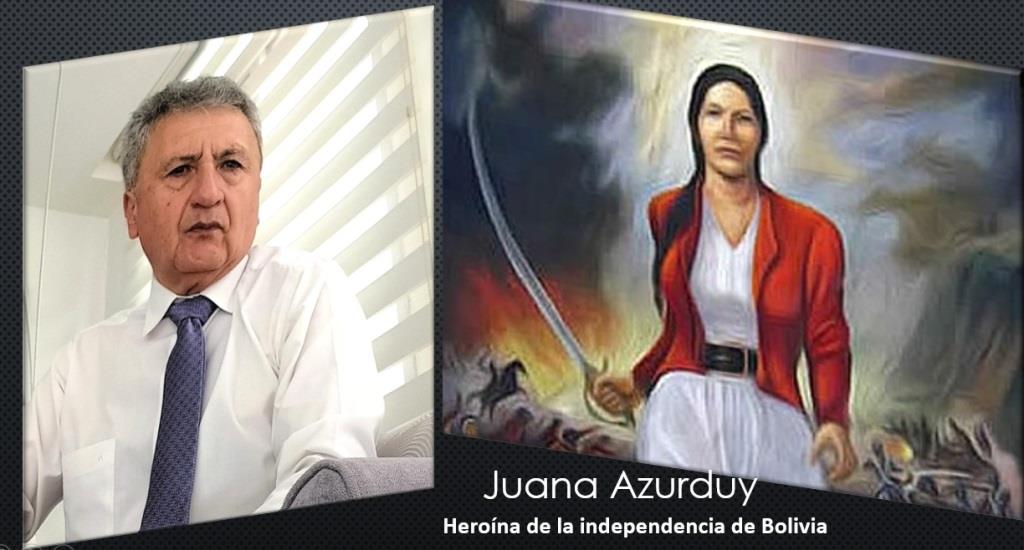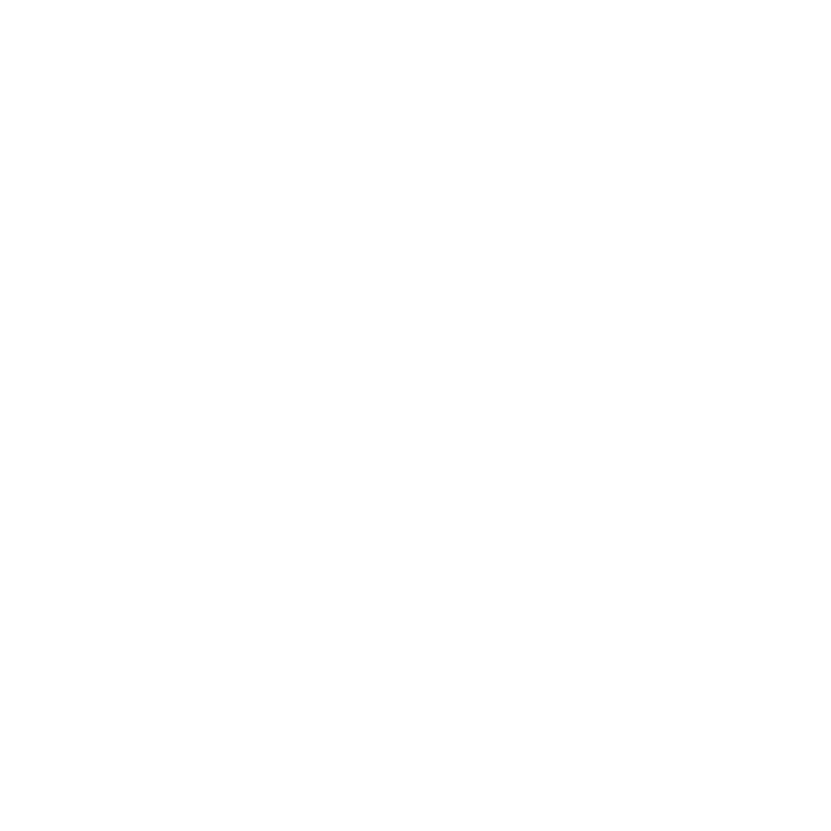Juana Azurduy la guerrera de Chuquisaca por mucho tiempo olvidada
Publicado en YouTube, en: https://youtu.be/qD9G64nsUtc
Queridos amigos, permítanme contar como preámbulo como llega Juana Azurduy a mi mente, y cómo ella se convierte en el motivo de esta presentación en la 2°FVL Bolivia.
Fue hermoso reencontrarme con mi hijo en tierras lejanas porque debió alejarse de casa para forjar su futuro profesional.
Luego de cuatro años, me encontré con un ser humano en pleno desarrollo profesional e intelectual, con el cual, en medio de las calles de la preciosa ciudad de Buenos Aires, pude disfrutar de paseos y conversaciones interesantes, sorprendentes, de profundidad histórica, de proyecciones abiertas, novedosas, de anhelos y de sueños en los cuales yo ya no estoy presente como si estaba cuando él era niño.
Y fue un placer charlar de la compañía de un “hombre hecho y derecho” se diría en mi pueblo, que hace poco tiempo apenas fue un frágil muchacho y que, desde sus grandes ojos intentaba descubrir que había más allá del horizonte, mientras paseábamos por el parque tomado de mi mano.
Ahora mientras caminábamos, por las calles y avenidas con nombres que tomaban sentido porque mi hijo le daba significados y mi cabeza encontraba conexiones, algún momento desembocamos a la Plaza del Correo, frente al Palacio Libertad, en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Buenos Aires, allí está el imponente Monumento a Juana Azurduy.
Jorge Humberto dijo: ella es Juana Azurduy, la heroína olvidada de la independencia del alto Perú.
Pero ¿Por qué tiene un imponente monumento en un sitio preferente de la ciudad de Buenos Aires?, pregunté.
Porque con frecuencia los pueblos no saben o no pueden valorar a su gente en el momento oportuno y deben pasar muchos años antes de descubrir su valor y su aporte en la construcción de nuestros pueblos, aseveró sin apenas inmutarse.
Mirá, decía con un toque bonaerense, que me pareció simpático, me sacó una sonrisa y que descubría que Jorge Humberto ya no era el joven que vivía a mi lado, mientras yo miraba los detalles del monumento, continuó el nombre de Juana Azurduy comenzó a popularizarse en el siglo XX, en la década de 1940 con la obra del historiador boliviano Joaquín Gantier "Doña Juana Azurduy de Padilla" y de manera masiva, a partir de 1969 con la difusión de la cueca "Juana Azurduy" escrita por el poeta Félix Luna, musicalizada por Ariel Ramírez e interpretada por la Negra Mercedes Sosa en el álbum "Mujeres Argentinas", que una tarde anterior habíamos encontrado en el Ateneo de la calle Santa Fe de Buenos Aires.
Juana había nacido en el pequeñísimo pueblo de Toroca, una comunidad del municipio de Ravelo, provincia de Chayanta, departamento de Potosí, Bolivia, a 54 km al norte de la ciudad de Sucre y a 595 km al sur oriente de la ciudad de La Paz.
Hasta el Google Maps tiene dificultad en ubicar a Toroca, a la que se llega entre caminos olvidados, ni la IA conoce el monumento de Juana (Dice la inteligencia artificial: “No existe un monumento a Juana Azurduy en Toroca, Bolivia”).

Bueno, ya sabemos que la IA cuando no sabe algo inventa cualquier cosa, por eso las ferias del libro de la Confederación Internacional del Libro, son necesarias, porque le aportan al conocimiento y que luego las IAs las usarán como si fuesen de ellas (cosas de la posmodernidad).
Juana Azurduy nació en Toroca el 12 de julio de 1870 y su esposo fue Don Manuel Asencio Padilla estudiante de abogacía e hijo de una familia acomodada nació en Sal Luis de Chipirina en un pobre y desolado paraje cercano a Ravelo pero que tampoco está en el Google Maps dónde hay un busto al prócer del Alto Perú.
Ravelo es una localidad y municipio de Bolivia, perteneciente a la provincia de Chayanta del Departamento de Potosí a 3355 m s. n. m., con algo así como 16.000 habitantes en la región de Chuquisaca.
Juana nació en el Alto Perú cuando la región formaba parte del Virreinato del Rio de la Plata, fue hija del hacendado el criollo Matías Azurduy y la mestiza Eulalia Bermúdez que le enseñó a la inquieta niña el quechua y el aimara y en los años de su niñez leía las biografías de guerreros, de Tupac Amaru entre tantos.
Había que huir y/o ser expulsada de la escuela cristiana del Colegio Santa Teresa, porque Juana era como las mujeres de mi pueblo, independientes para actuar, para moverse, para pensar, para tomar sus propias decisiones.
Como era frecuente en esos tiempos a temprana edad quedó huérfana al morir sus padres en situaciones violentas, entonces ella y su hermana fueron acogidas por sus tíos.
También había tiempo para el amor y convertirse en “Juana Azurduy de Padilla”, pues en 1805, a sus 25 años se casó con el joven abogado Padilla y no solo unieron cuerpos, unieron ideales y se prometieron una vida juntos, aunque doliera, tuvieron cuatro hijos: Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes.
En 1809 estalló la revolución de Chuquisaca y Manuel y Juana eran piezas claves de las actividades clandestinas, movilizaban a comunidades indígenas, tejían redes, escondían mensajes, organizaban a los que se alzaban contra el ejército realista.
En 1810 tomaron partido por la causa patriota, con cuerpo, sangre y alma y con sus hijos a cuestas, Juana iba con los chicos de la mano y el fusil en el hombro, en un acto de osadía o de situación desesperada de la que no podía escapar, ella asumía la tarea de criar en la guerra, que era como criar en el abismo que está a un paso a sus espaldas.
Juana fue capturada con sus hijos y tuvo la astucia y el valor de escapar y desde la laguna que ahora lleva el nombre de Padilla en homenaje a su esposo organizar la resistencia.
Desde allí Juana con más de 10.000 combatientes liberó cargas, espió posiciones, combatió cuerpo a cuerpo, lideró a las “amazonas”, mujeres combatientes, por una patria que quería nacer y que aún no tenía nombre.
En ese entorno y cuando debían esconderse en el insalubre valle de Segura, entre enfermedades y hambre la vida terminó para sus hijos y allí se quebró el alma por dentro y ya no hubo espacio para la piedad.
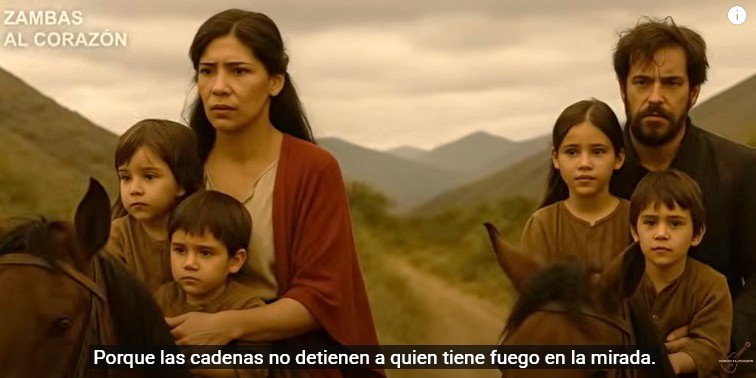
En un principio su ejército tomaba prisioneros y luego de la muerte de sus hijos, ordenaba ejecutarlos desde que su alma herida la volvió implacable.
En 1816 en Tucumán se firmaba la independencia de que sería la Argentina, en el Alto Perú se continuaba para hacerla realidad.
En El Villar, Juana al mando de treinta jinetes entre hombres y mujeres atacó al ejército del general español José Santos de la Hera y lo venció, cinco días después atacó cerca del cerro de Potosí, con coraje estrategia y convicción.
Esta proeza le valió el grado de teniente coronel, otorgado por el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón y allí Manuel Belgrano le entregó su propio sable como un legado.
Juana quedó al mando de la división “Los Decididos del Perú”
Ese año Juana fue herida en batalla, su esposo Manuel fue cercado en el Villar, en la batalla de Pari, se negó a rendirse y lo ejecutaron.
Ella recuperó los restos de su esposo y sin embargo no perdió el rumbo.
Unos meses después dio a luz a su quinta hija, Luisa, pues había quedado embarazada de su esposo y lo hizo sola, en el monte, en un momento de tregua, solo para parir.
Es admirable que, con una hija recién nacida, sin recursos, sin familia y sin apoyo familiar, Juana aún combatía, así lo exigía su convicción, su honor, sus pueblos, sus muertos, su historia.
Luchó durante años en la Laguna, en Tarabuco, en el Valle Grande, pero la independencia en el alto Perú no llegaba.
Cansada fue a Salta y se unió a las tropas de Martín Miguel de Güemes, hasta 1821, cuando el general fue asesinado.
Entonces se alejó del frente, con sus tierras expropiadas y sumida en la pobreza, el 1825 regresó a su tierra Juana Azurduy arribó a su ciudad natal, Chuquisaca, en compañía de su hija Luisa, que en ese momento tenía once años de edad, ningún vecino de la ciudad fue a recibirla.
Lo primero que hizo en la localidad fue intentar recuperar las propiedades que había dejado para emprender su acción militar, pero algunas habían sido confiscadas por el gobierno y otras estaban a nombre de su hermana Rosalía.
Azurduy intentó recuperar la posesión de sus bienes, pero el gobierno solamente le reconoció una sola: la hacienda de Cullco, Luego apremiada por las necesidades económicas que sufría la debió vender por debajo del valor que hubiese correspondido.
La Independencia de Bolivia se proclamó el 6 de agosto de 1825, cuando había iniciado con la Revolución de Chuquisaca en 1809 luego de 16 años de lucha.
Fu en el año 1824 en la Batalla de Ayacucho liderada por Antonio José de Sucre y con la Batalla de Tumusla de1825, el último combate en la lucha por la independencia en el territorio de la actual Bolivia, poniendo fin al control español en la región.
La República de Bolivia proclamó oficialmente su independencia el 6 de agosto de 1825, haciendo honor a la batalla de Ayacucho, y en conmemoración al aniversario de la batalla de Junín.
Simón Bolívar en el año de la independencia del Alto Perú 1825, buscó conocer a Juana Azurduy cuando visitó Chuquisaca, la que hoy se la denomina con el nombre de Sucre.
Ella vivía en la pobreza. Bolívar reconoció el coraje por los 16 años de lucha de Azurduy, otorgándole una pensión vitalicia y ascendiéndola al grado de coronel del Ejército de Bolivia.
El General Simón Bolívar acompañado del Mariscal Antonio José de Sucre, para homenajearla y reconocer su trayectoria, la elogió delante de los demás diciendo:
“Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre”.
Juana vivió con su hija Luisa hasta que ella se casó y se radicó lejos de Chuquisaca, lo que dejó a Azurduy sola.
En 1857 el gobierno de José María Linares durante el proceso de reorganización burocrática le quitó la pensión a Juana Azurduy lo que la llevó a morir en 1862, a los 82 años sumida en la pobreza y el olvido en 1862, depositaron sus restos en una fosa común.
En el año de 1961, 99 años después de su muerte historiadores argentinos y bolivianos “Localizaron sus restos” como un acto político, desde entonces lo que los historiadores dijeron que eran los restos de Juana Azurduy recibe honores, entre banderas y reconocimientos en la ciudad de Sucre en Bolivia.
Fue apenas en el siglo XX y XXI cuando Juana fue reconocida como la “guerrillera de la independencia” en el Virreinato del Río de la Plata, es reconocida por luchar junto a su esposo Manuel Asencio Padilla y el General Belgrano en el tortuoso proceso que llevó a la emancipación de España en principio del Virreinato del Rio de la Plata y en particular de lo que sería Bolivia.
De Juana solo queda una pequeña caja de madera dónde se conservan algunas cartas de Bolívar, de Belgrano entre algunos de los poquísimos vestigios de ella.
No se conoce su rostro, no se sabe cómo eran sus facciones, pero es sus monumentos se trata de intuir su fisonomía que debió haber sido fruto del mestizaje. Solo se conocen sus gestas, su carácter, su determinación, en tiempos del ocaso del imperio español en América y el nacimiento de los movimientos de independencia y sus primeras manifestaciones sobre todo el Alto Perú lo que ahora es Bolivia dónde aparecieron las “republiquetas”, término acuñado por el historiador argentino Bartolomé Mitre para describir los movimientos guerrilleros que en su apogeo, así nacieron alrededor de 104 pequeñas repúblicas guerrilleras en el Alto Perú y que surgieron en el albor de las guerras de independencia hispanoamericanas.
Las pequeñas repúblicas guerrilleras organizados por los caudillos locales, actuaban contra las fuerzas realistas españolas en una especie de guerra de guerrillas es el escenario dónde nace, crece y vive Juana Azurduy, heredera del mestizaje, hija de un criollo español y una mujer mestiza de Chuquisaca.
Durante la investigación y el desarrollo del texto, no he podido evitar hacer símiles entre Juana Azurduy, sus amazonas, las mujeres de su ejército, si cabe el término, sus compañeras de lucha con las mujeres mestizas o nativas del norte de argentina, de Paraguay, de Bolivia, del Perú con las de mis pueblos.
Luchadoras, invencibles, rebeldes naturales, determinadas, hermosas, como Juana Azurduy, como las “carabajalas” de mi pueblo el 26 de mayo de 1971, o como mi madre.
Capaces de actuar por principios y convicciones, como cuando Juana, empobrecida, de frente a sus enemigos, fue capaz de rechazar un soborno en dinero para que abandone la lucha con la convicción de que “Solo a los infames que desean mantener la esclavitud podrían aceptarlo”, más “no a los que defienden su libertad”.
En un acto de honestidad con ella misma y a su manera decía que: “Como un acto de amor a la patria, el cielo quiso que regrese a casa y sin medios y una hija que tiene como único patrimonio mis lágrimas”.
De vez en cuando los pueblos, aunque fuese de forma tardía, reconocen a sus héroes y construyen o fortalecen sus identidades, Juana Azurduy es un ejemplo de ello:
Para Juana Azurduy, en el año 2009 en la Argentina le fue conferido el grado póstumo de General por el Congreso Argentino y en 2011 la Asamblea Plurinacional de Bolivia le confirió también el grado de Mariscal del Estado Plurinacional. En ambos países se imprimió papel moneda con su rostro como ilustración. Una provincia boliviana lleva su nombre, así como varias instituciones, sobre todo educativas, de ese país y de Argentina lo llevan.
Y es frecuente que la luz, el legado, el aporte, las lecciones de vida aparezcan con el tiempo. Mejor hubiese sido en vida. En fin.
Vaya mi homenaje a Juana Azurduy y en ella a las mujeres de nuestros pueblos por el inmenso aporte que les han dado a sus familias, a sus pueblos al continente y al mundo, como lo han hecho siempre.
Muchas gracias.
Jorge Mora Varela
Publicado en YouTube, en: https://youtu.be/qD9G64nsUtc