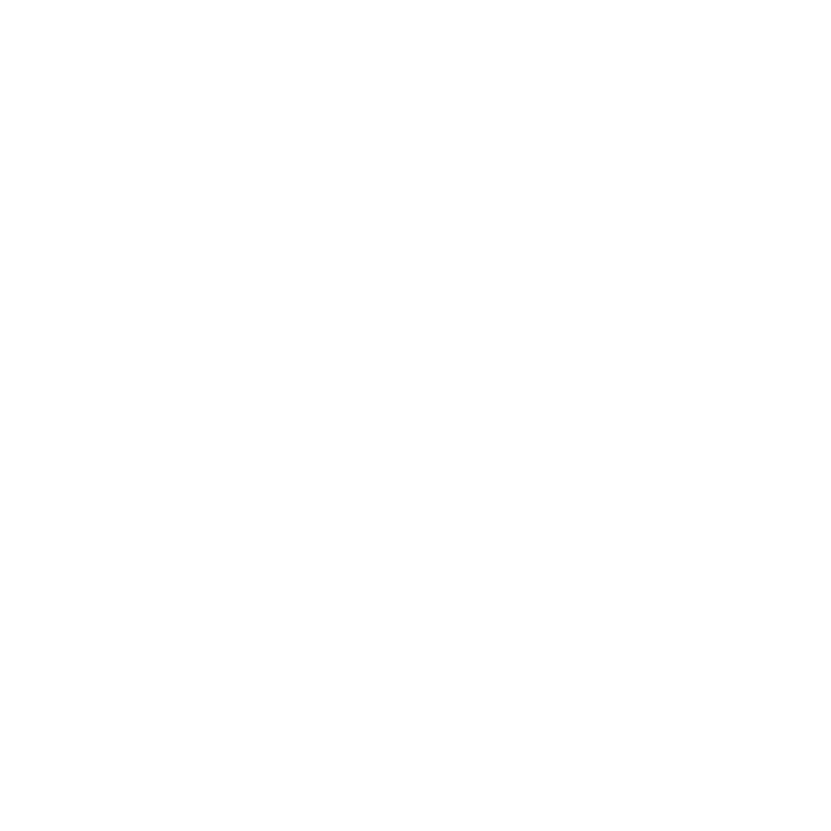El invisible
 Antes de las cinco de la tarde, Humberto, llega a su vivienda: un cuarto pequeño al fondo del patio, tras la casa grande en donde vive la familia, está acostumbrado a su viejo rincón de adobe y teja que desde joven habita. Las paredes conservan un poco de color blanco y el piso de madera qué cada invierno se pudre más, aguanta la cama de Laurel. Ahí lanza su cuerpo pesado y cansado, suelta el maso que lleva para trabajar, con el que lava ropa ajena y respira.
Antes de las cinco de la tarde, Humberto, llega a su vivienda: un cuarto pequeño al fondo del patio, tras la casa grande en donde vive la familia, está acostumbrado a su viejo rincón de adobe y teja que desde joven habita. Las paredes conservan un poco de color blanco y el piso de madera qué cada invierno se pudre más, aguanta la cama de Laurel. Ahí lanza su cuerpo pesado y cansado, suelta el maso que lleva para trabajar, con el que lava ropa ajena y respira.
Luego de descansar enciende el foco que hace de lámpara y que reposa en la vieja mesa de madera, regalo de algún vecino. Piensa en la muerte, esa lejana amiga que no ha querido llegar hasta su morada, por más que la ha invitado, con ruegos de rodillas, con claros intentos a chuchillos, con ansias por querer embarcarse con ella. Rememora a la madre, pálida, rígida, muda, tendida en esa mesa de la sala, con dos velas grandes a sus pies, recuerda como le decía al oído: no te vayas sola, llévame contigo, le susurraba que se iba a portar bien y que no tendría esos arranques de ira, estaba seguro de convencerla, pero alguien, un hermano, un sobrino, una cuñada, no recuerda bien, lo aparto cuando la rezadora dijo: quiten de ahí al loco, quien sabe lo que le hará a la pobre difunta.
Lo llevaron al lugar de siempre, donde nadie lo vea para que no dé lugar a críticas. Esa habitación con una pequeña ventada, desde la que en esta noche mira a su estrella, sí, tiene una estrella que lo acompaña casi todas las noches, y que es loca también, por eso algunas veces los demás astros la esconden. Supone que ella también tiene esos momentos en que no cabe el alma en el universo, cuando ese motor infernal quiere salir y explotar, cuando a la cabeza llegan mil voces y hay mucho ruido en el alma, entonces solo quiere escapar de ese envase llamado cuerpo que no lo puede contener, sea un viejo hombre cincuentón o esa figura de estrella brillante. Humberto cree que cuando la muerte lo lleve, le permitirá pasar por el cielo, liberando a su amiga de ese tormento.
Mientras tanto ha aprendido a lidiar con esto que le llaman vida, arrumado en su lugar, aprendió a fuerza de golpes a no hablar con nadie, total a quién le interesa entender sus desvaríos, a caminar lejos de todos para no estorbar y protegerse de los gritos y las burlas, que provocan su ira, esa loca bailarina gobernante de su corazón y controladora de sus manos. Se acostumbró a comer en su viejo plato de loza el que lleva en el bolso de tela. regalo de una vecina, quien le aconsejo que lo llevara a donde fuera y que cuando tuviera hambre lo sacara y esperara a que la patrona lo llene y de ahí se fuera a comer a un cucho donde no estorbe, ella fue la que le consiguió el primer trabajo de lavandero y en el que aún se mantiene.
Desde hace años, lava ropa en varias casas, lo hace a cambio de comida, de un par de zapatos usados, un saco o un pantalón, de vez en cuando una funda de pan cuando tiene mayor suerte. Pero no le importa, pues él sabe que el dinero, la ropa, los teneres, son nada, vanidad de vanidad como casi todo en esta vida, lo realmente valioso es la compañía, la que tuvo con su madre hasta que murió, la que le dan en las casas que trabaja mientras el lava la ropa, aunque lejana pero es compañía, o la que le daba el vecino carpintero cuando le permitía sentarse en la puerta del local, le daba un palo y una lija para que se entretuviera, él sí sabía ver lo invisible, conversaba y lo entendía, no es que fuera loco también, si no que tenía otra forma de ver a la gente. A Humberto le gustaba pasar horas y horas ahí escuchando pasillos y yaravíes, esa música tan triste era como medicina, a veces lloraba sin aparente razón, le hacía duelo a alguna perdida no vivida, quizás arrastrada de otras vidas. Esos días eran tranquilos, pero se acabaron, murió el carpintero y no lo llevo, y eso que cargo el ataúd desde la iglesia al cementerio y le iba suplicando que lo arrastre hasta ese hueco oscuro donde seguro habría paz. Así es la muerte esquiva para el que la desea, coqueta con quien no la quiere.
Divaga sobre los pocos recuerdos de su infancia en los que fue feliz, si a eso se le llama felicidad, el olor de la chalina de su madre, las manos ásperas que pasaban por la frente haciendo ademán de peinarlo, el calor del horno de leña donde preparaban pan, ese rincón junto a la pared donde se sentaba con un libro usado que le regalaban sus hermanos, le encantaba ver los dibujos, y simular leer mientras seguía las imágenes de los textos. No fue a la escuela, porque los niños como él no tienen para que estudiar, ni vestir, ni había necesidad de mostrarlos al mundo, no sea cosa que todos en el pueblo se enteren que fue un castigo de Dios, y por eso lo escondieron, lo negaron, le quitaron la condición humana y se volvió como un mal adorno del hogar, mejor dicho: un estorbo.
Cansado de mirar el cielo, Humberto se extiende en la cama boca arriba, en el tumbado de tríplex aparecen varias manchas de moho, él empieza a seguirlas con el dedo como para crear figuras desconocidas, habla en voz alta, se pregunta de la culpa, esa maleta tan pesada y mal oliente con la carga desde que tenía diez años, cuando un tío le escupió en la cara que era un lelo, la vergüenza de la familia, la purga de todos los males. Tantas veces se ha agarrado a golpes con él mismo en un vano intento de sacársela de encima, quisiera ser como los demás de la familia, que se dedicaron a leer la Biblia y hacer sus reuniones de cantos, que se volvieron evangélicos para obtener el perdón de Dios.
¿Dios? Se pregunta y ríe a carcajadas, el dios que ellos piensan, no es el Dios con el que él habla, sin palabras, sin cantos, sin libros. Lo ha escuchado desde adentro como susurro, lo ha sentido como bálsamo, lo ha mirado sin forma como solo un loco puede mirar. Es la voz que le dice que espere, que falta poco y todo terminará.
Hay momentos en que su mente descansa, entonces piensa que quizás sea el único ser en este planeta que debe vivir en un rincón donde los demás lo condenaron; pero hay tantos que comparten su destino: ansiosos, autistas, depresivos, mentes brillantes, bipolares, corazones puros, almas leales, viejos seniles, epilépticos, raros, distintos. para quienes no hay lugar en este mundo de seres limitados y sin capacidad de amar.
Por: Irene Romo C.
Foto: Velas