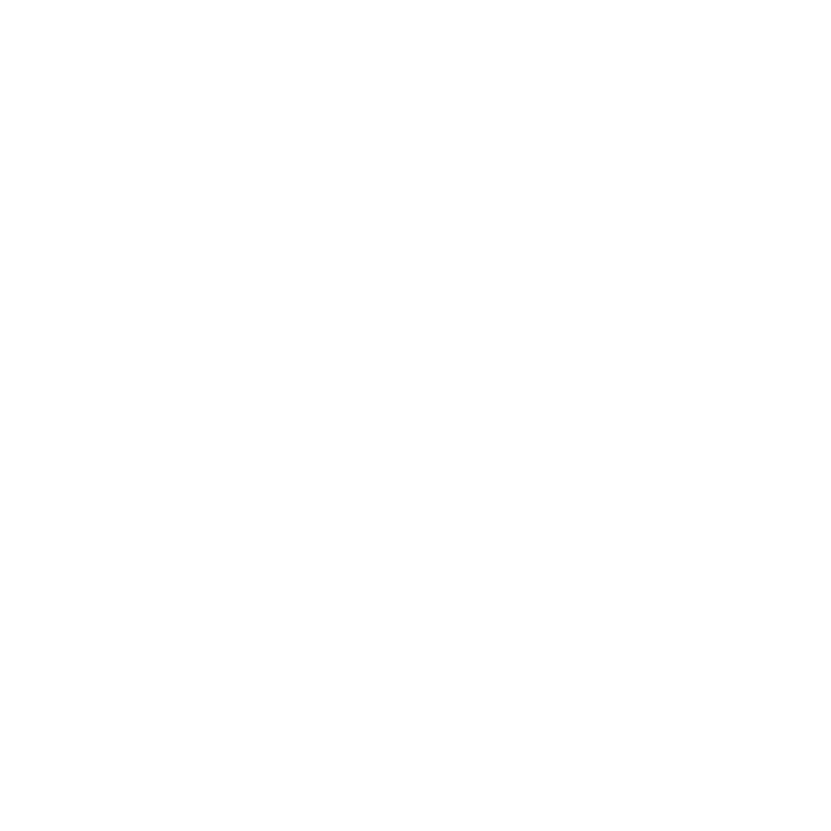El hombre viejo que iba en el asiento trasero del Jeep comentó con voz apagada: “Nunca fuimos muy inteligentes para tratar al páramo”.
El páramo de El Ángel
El tiempo pasa y se nota cuando los superhéroes de nuestra infancia, nuestros padres, tíos y sus amigos envejecen, se encorvan, se encogen, se vuelven lentos, silenciosos, taciturnos y tristes.
Parecía una gran idea, llevar a nuestro padre desde Tulcán hasta El Ángel, por el camino viejo, que va por el páramo, para aprovechar las bondades del flamante Jeep del cual queríamos hacer gala, llevarlo a “Chalpatán”, pasar por “el Pirlao”, “la quebrada de Piedras”, las lagunas del “Voladero”, ver de lejos “la finca del Carlos”, asomarnos a Chabayán, la Libertad, bajar a El Ángel, ver los frailejones en su esplendor y embellecer el domingo, por los caminos de la infancia de papá.
Nosotros habíamos crecido con la historias de nuestro padre y sus amigos, de aventuras, de pesca, de Chalpatán, de caminatas, de frio, de neblina, de lluvia, de vehículos aparcados a la vera del camino para esconder unas cuantas aventuras de amor furtivo, que rayaban en lo prohibido, de musgo, de anzuelos, de pan de dulce que debía servir como carnada para pescar las truchas, de habas y tostado, de melcochas, de dulce de leche, de truchas, de los “Piel Roja”, de risa, de amistad.
Lo primero que nos llamó la atención es que el camino estaba seco y polvoriento, los cultivos de papa llegaban hasta el reino de los frailejones y parecía que estos estaban en retirada, unos hilos de agua, dónde se suponía que los jóvenes de antaño pescaban, solo eran pedregales secos, a más de escombros arrinconados abandonados y que afeaban el paisaje, indicaban las construcciones de cemento sin estética que estaban regadas aquí y allá, de vez en cuando, el paso raudo de camiones y cualquier vehículo que llevaban y traían cualquier cosa.
Nada quedaba de los lugares de pesca, ni de los lugares dónde se metía la mano en el agua para sacar las ramas de Sunfo y preparar el agua aromática propia del páramo, inolvidable.
De forma extraña, el cielo era un inmenso manto azul y desde allí se podían ver las montañas nevadas, que no habíamos visto jamás desde el páramo de El Ángel, el Cayambe al alcance de la mano, un poco más lejano el Cotopaxi y un sinfín de picos que caracterizan al Ecuador.
La modernidad había abierto caminos y las Lagunas del Voladero estaban cerca, estos ojos de agua que se resisten a morir y siguen hermosas, luminosas, cautivantes y cercadas por los frailejones, como guardianes de su belleza tan particular.
Luego observamos el hermoso valle frio dónde descansa la pintoresca ciudad de El Ángel, desde lo que era la hacienda del Carlos y dónde los más viejos recordaban la figura más hermosa de una mujer que hacía gala de erotismo y sensualidad, mientras llegaba al encuentro de los amigos al lomo de su caballo.
Los más jóvenes en llegar a la adolescencia descubrieron el poder de la belleza femenina que los aturdía y se guardaría su recuerdo picaresco para siempre, mientras la singular mujer dejaba volar su melena al viento y los sensuales movimientos de su cuerpo insinuaban sensaciones aún desconocidas y cautivantes al son del galope de su corcel.
Antes de ir a la pequeña ciudad había que ir a Chabayán y recordar las noches en los viejos cuartos dónde se apilaban los sacos de habas que esperaban ser llevados al mercado y que servían como un refugio, improvisado para que los aventureros intentaran dormir sobre las habas. Eran esos tiempos cuando, al filo de la media noche, un par de jóvenes amantes susurraran sus cantos de amor en el fondo de la estancia, sin poder contener sus deseos de amarse con locura, con el riesgo de se oídos por los visitantes que intentaban descansar en tan extraño paraje.
Para luego llegar a El Ángel, ciudad que guarda aires de un pasado marcado por el sosiego, dónde parece transcurrir el tiempo en cámara lenta, el trabajo silencioso en el campo, interrumpidos por el sonido de los motores de unos cuantos vehículos que van y vienen, las jornadas de pesca, las noches de bohemia, de hervidos, de aguardiente de música y de risa, mientras el templo de la iglesia los miraba con sospecha y con recelo.
El hombre viejo que iba en el asiento trasero sonreía con picardía y por unos momentos había recobrado su vigor y su juventud a la luz de los recuerdos y al final comentó con voz apagada. “Nunca fuimos muy inteligentes para tratar al páramo”, no ahora, desde siempre, desde el tiempo cuando mis amigos y yo fimos tan felices.
Jorge Mora Varela
Imágenes tomadas de: elnorte, rutaventurascarchi, staticflickr