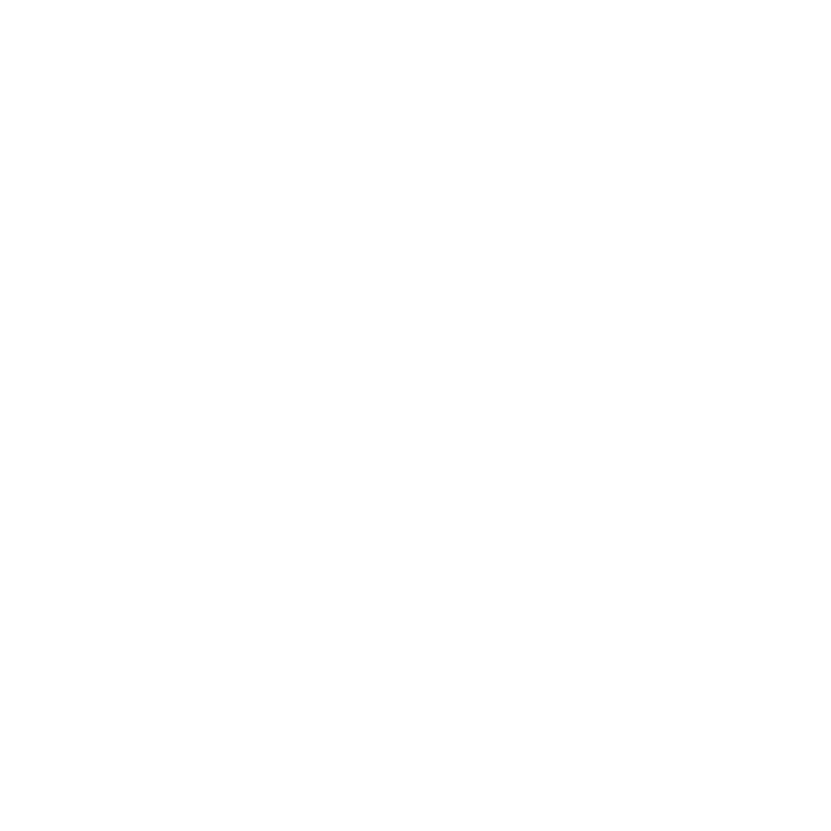Mal presentimiento
Despertó con el corazón acelerado. Anita había tenido un mal sueño. Todos los sueños en los que aparecía la tía María eran malos. Ella, la difunta, era un ave de mal agüero. Cada vez que aparecía del más allá, lo único que traía eran penas. Por eso, apenas abrió los ojos y sintió la espalda de su marido cerca, lo abrazó fuerte.
—No se vaya a trabajar —le dijo, mientras lo cubría con las cobijas.
—¿Y eso? –le preguntó Pablo, sorprendido—, ¿qué mosco le picó? —se levantó, como de costumbre, a las cuatro y quince de la mañana. Se vistió a tientas y salió con las botas de caucho, el poncho de lana de oveja y la gorra, que estaba tras la puerta de madera.
Anita casi no temía a nada; sin embargo, esa mañana sentía miedo, como nunca lo había sentido. La angustia le hacía temblar las manos. Se mantuvo despierta hasta las cinco de la mañana, cuando salió a ordeñar las vacas. Luego, regresó y levantó a la niña, preparó café colado y le sirvió un pan con queso y un plato de papas cocinadas. Todo esto mientras esperaba que Pablo regresara de dejar a los peones en el sembrío.
Incluso en esos momentos, esa sensación de desasosiego no la había abandonado. Los ojos locos de la tía María la perseguían. Era como si su sombra estuviera ahí. Hasta percibía un olor a ruda podrida en el aire.
Justo en el momento en que despidió a la niña, pues iba a la escuela, sintió que su estómago se agitó y le provocó un mareo. Sacudió la cabeza y regresó despacio por el camino de tierra, como sin prestar atención. Encomendó la vida de su hija a todos los santos que pudo.
Intentaba distraer esa inquietud, que le amarraba el corazón, dedicándose a limpiar la casa y cuidar la granja. Como todos los días, mientras daba de comer a los pollos y pensaba en que su esposo ya debía estar de vuelta, se consolaba a sí misma. Se decía que seguramente estaría en el pueblo pagando la cuota del préstamo con el que habían comprado la camioneta roja.
Eran las ocho de la mañana. El frío natural de la Sierra norte, y la helada de la noche anterior, empezaba a sentirse en los huesos: entraba despacio, como si fueran hormigas, pero ella no lo sentía. De pronto, le asaltó un vacío en el corazón. Creyó escuchar la voz de su marido, que venía desde la bodega, pero al llegar allí no encontró a nadie. Se asustó y se santiguó. Fue corriendo a prenderle una vela al cuadro del Jesús de la Misericordia, y se puso a rezar por el alma de su tía. Era bien sabido por toda la familia que cuando se la soñaba, había que encomendarse a todos los santos y rezar por ella. Según afirmaban los abuelos, dicha tía no era precisamente una santa y se demoró tres días en morir. Por momentos daba el último suspiro, pero luego volvía a respirar para entregar alguna orden que había olvidado. Así, hasta que luego de algunas confesiones y de tanta insistencia del cura, pidió perdón por haber robado la herencia a sus hermanos, so pretexto de ser la mayor, Así pudo dar el último, y tan anhelado, suspiro. Aún desde el más allá, se había ganado esta fama: traer mala fortuna cada vez que alguien la soñaba.
Anita, a pesar de tener veinte y cinco años, parecía toda una señora, de esas que gobiernan no solo la cocina, si no la vida. Nunca le temió al trabajo duro. Si debía ir a sembrar, iba; si tenía que cosechar, lo hacía; si debía criar animales, también. Es de hacha y machete, como quien dice.
Por. Irene Romo C.
Foto: Sueño