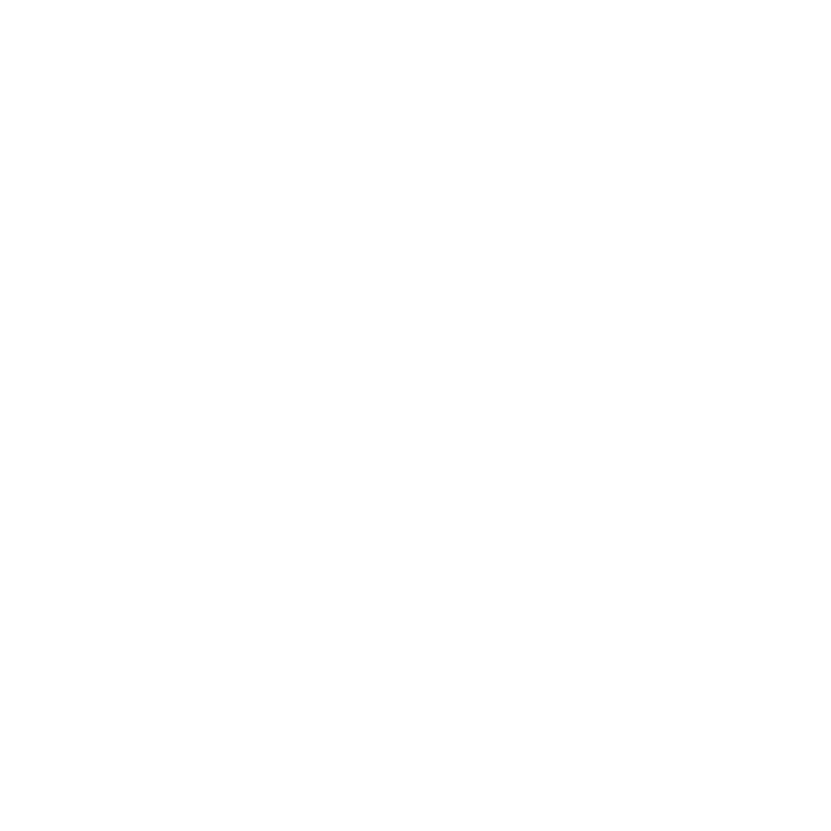Un día cualquiera
 Son las tres y cuarenta de la mañana, el frío del páramo entra despacio por debajo de la vieja puerta de madera que ha estado ahí desde hace cincuenta y tres años.
Son las tres y cuarenta de la mañana, el frío del páramo entra despacio por debajo de la vieja puerta de madera que ha estado ahí desde hace cincuenta y tres años.
A Leydi se le pone la piel de gallina por el frío, pero se levanta como de costumbre, se coloca automáticamente el saco de lana de oveja y el pantalón térmico comprado en la feria de la ciudad. Toma la chalina morada con rayas grises y se la amarra a la altura del vientre en forma de faja o cinturón para sentirse segura. Camina en puntillas hasta encontrar las botas negras de caucho, las siete vidas, como suelen llamarle en el campo, se coloca las medias de lana que están metidas ahí y las botas. En el pilar de madera están colgados la gorra tejida por su madre y el poncho grueso que le servirá de capa.
Ya en la cocina se encuentra con Dolores que está encendiendo la leña en el fogón, ese que nunca se termina de apagar, pone una gran olla de agua, para que se hierva despacio hasta que ellas vuelvan de sacar la leche a las vacas. Mientras tanto, Julia se han levantado también, siguiendo el mismo ritual marcado desde años atrás, por las madres, abuelas y bisabuelas.
Las tres mujeres caminan a paso seguro hacía “el monte” llevan cargado en sus espaldas los enormes porta leches y halan valdes plásticos que servirán de recipiente, ente el pecho y el brazo ponen un par de tortillas para el rato del hambre. Hablan en voz baja como si estuvieran rezando, Leydi se queja de que es duro mantener a sus tres hijos desde que el marido se fue con otra mujer, Julia en cambio dice que eso sería mejor y no tener que aguantar las borracheras de su pareja, pero luego la conversación gira en torno a la hermana menor, Nayeli, que sin terminar el bachillerato se fue a vivir con el enamorado, confiada en la promesa de matrimonio, que ellas saben que nunca se dará.
Dolores sabe que el matrimonio es duro. Ella, qué soportó las palizas de Juan, hasta que a este enfermó de cáncer al estómago y se quedó sin fuerzas para seguirla golpeando. Ahí, solo ahí, despertó a una paz que desconocía. Pues fue criada para aguantar todo, para perdonar todo, incluso la paliza que la dejó con el brazo quebrado. Creyó que así era la vida, desde pequeña miró a su padre de capataz y a su madre justificando todo, en fin “cargar la cruz”.
Ella, que desde muy niña ayudaba en la cocina, lavaba la ropa de sus hermanos en el río, sin esperar un agradecimiento siquiera, porque ella como la única mujer de la familia, debía atender a los hombres de la casa, llevarles la comida, arreglar la ropa, limpiar y demás, ella como tantas otras condenadas a la servidumbre sin mayor fortuna que poder estudiar la escuela y seguir algún taller de tejido que ha servido para hacer la ropa de la familia.
Ella, que a los quince años se enamoro del Juan y se embarazó, porque no conocía mas sueños que ese, tener una familia y ayudar a cultivar la tierra, porque a ella, las de páramo, nadie les dice que el mundo es grande y que hay mil caminos para recorrerlo.
Solo cuando el Juan se enfermó y ya no pudo ser violento descubrió que no todo en la vida eran golpes, claro que los insultos seguían, pero ella aprendió a hacer oídos sordos, a hacerse la desentendida, hasta el día en que él murió lleno de enojo ante el dolor que esa enfermedad le causaba.
Entonces Dolores empezó a enseñar a sus hijas que no debían aguantar que les levantaran la mano, que no debían estar llorando o peleando por el amor de un hombre, pero una cosa es decir y otra es hacer.
Ella que había perdonado un montón de infidelidades, una vida llena de desconsideraciones, empezando porque se le negó el derecho a la planificación familiar, a que cada vez que daba a luz a uno de sus nueve hijos, no tenía los cuidados debidos, apenas tres días de parir, se veía obligada a levantarse de la cama para cocinar para los peones, organizar las cosechas, lavar la ropa del marido y así, hasta que “diosito” se apiadó y le secó el vientre.
Así fue como el hijo mayor criaba al pequeño y los guaguas se iban haciendo solos, las mujeres atendiendo a los nombres, mientras ella continuaba con un matrimonio que tenía que durar toda la vida, porque el divorcio era peor que todo lo que vivía. Así fue inculcando con la vivencia lo que ahora quería corregir con las palabras.
Dolores aprovecha cada momento para aconsejar a sus hijas: que no se casen, les dice, que no tengan tantos hijos, que no aguanten las borracheras y menos los golpes. Pero eso sí que cuiden bien la casa, que sirvan a los maridos, así como atendieron a los hermanos, que es feo ver un hombre lavando un plato, que les ayuden en las siembras, que cuando estén borrachos no les hagan caso.
Así como a las nueras las tiene metidas en la cocina, les critica la forma de vestir y de criar a las guaguas. Así va repitiendo el mismo círculo que a ella la desgastó. Sin darse cuenta que la violencia no es solo golpes, que las palabras y el olvido también agreden. Pero ella no lo sabe, apenas ha mirado la penumbra que entra por la rendija de la vida, no sabe y talvez no quiere abrir la ventana que le llevara a la luz, porque así es feliz, porque así es la vida para ellas.
Las tres mujeres han terminado su labor y se animan unas a otras. Mientras esperan al carro del comprador de leche enumeran la lista de cosas que faltan por hacer: el café colado, el huerto, la comida para los trabajadores, la ropa, las gallinas, los chanchos, etc. hasta las diez de la noche cuando se termina el día en el campo.
Son las cinco de la mañana Dolores y sus hijas bajan a toda prisa del páramo, en esta mañana lluviosa así empieza la vida, un día cualquiera.
Por Irene Romo C.
Imagen: ocaru.org.ec