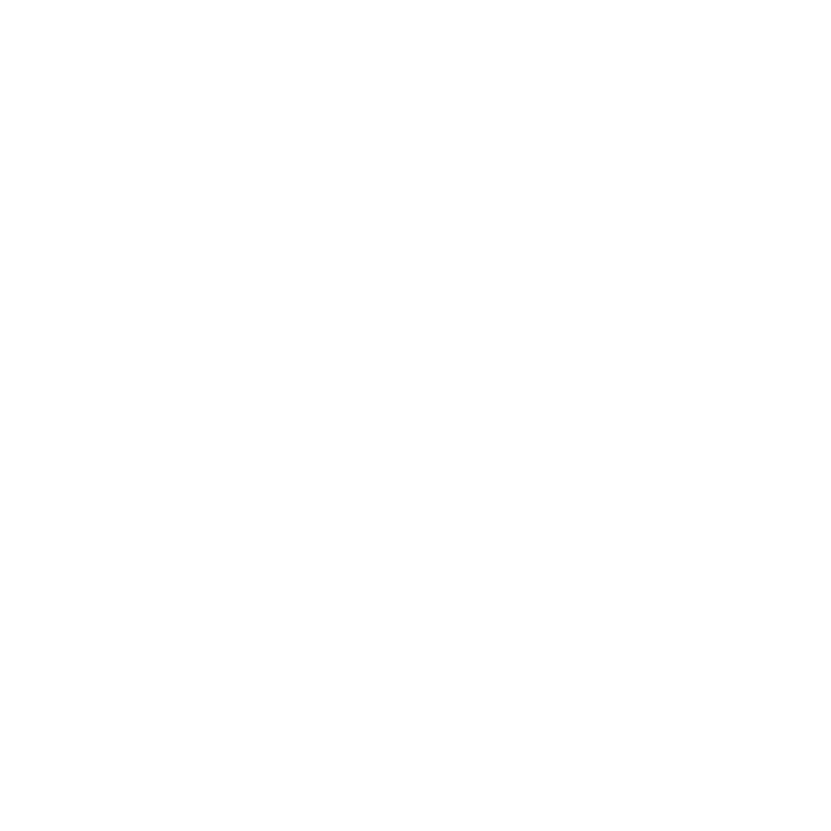La Casa que olía a higos
 La casa de mis viejos, a la que llegué temeroso porque la noche la envolvía entre sombras e imaginarios que solo estaban en mi cabeza. A la que, en principio, no podía entrar por miedo al viejo Tony, un perro baboso que solo se amansaba ante la mano de mi padre. La casa que olía a papa, calabazo, habas, maíz y a tierra húmeda labrada por ese campesino que se adelantaba al sol para compartir con la vecindad.
La casa de mis viejos, a la que llegué temeroso porque la noche la envolvía entre sombras e imaginarios que solo estaban en mi cabeza. A la que, en principio, no podía entrar por miedo al viejo Tony, un perro baboso que solo se amansaba ante la mano de mi padre. La casa que olía a papa, calabazo, habas, maíz y a tierra húmeda labrada por ese campesino que se adelantaba al sol para compartir con la vecindad.
La vieja casona estaba rodeada solo de terrenos, silencio y paz. Se podía entrar por cualquier lado, solo era cuestión de cruzar los alambrados y dar un par de saltos. Incluso, solía dar un grito para que salgan a mi encuentro y recibir la bendición de mi madre.
Era de despertares helados y de agua que mordía del frío; de exclusiva vista al Chiles y Cumbal… de la que era imposible salir con los zapatos limpios o de la que solía quedarme aguaitando, junto al callejón que daba a la Bolívar, hasta verlo salir al amigo Summy con destino a la unidad 189… cuando ese taxi ya no estaba, era casi un hecho que llegaba tarde a La Salle.
De la calle destapada (Gral. Urbina), de la mecánica (Burbano), de los fines de semana de fútbol con el Jhon y el Danny (hermano de Diana) emulando a los astros de Italia 90; del tío conejo, el peluquero o de los Guerrero, expertos en preparar las cenas de temporada. De los entierros de licor fermentado con frutas después de pasar por una serie de filtros… era un aroma que incitaba, pero era para la venta y yo muy niño. Del sabroso canario (ya estaba grandecito) y del whisky casero.
Llegamos a la casa, sin terminar aún, por 1989. Era la herencia del Luchito (Morillo), casado con la Marianita (de los vecinos Enríquez). Cercano a Don Pilacuán, el sobador; al garaje Bellavista; a la Lore y su hermana que solía saludarlas en el zaguán…
A todo ese entorno, de repente, nos invadió un aroma: La de los higos. En principio y en crudo, poco agradable. Medio fuerte diría yo, pero una vez procesados, convertidos en manjares, pasaban a ser toda una tentación. Daban ganas de acabarse los mil, dos mil o cinco mil sucres de pan con los quesillos de un solo golpe.
El olor de las brevas se extendía por todas Las Gradas a tal punto que algunos vecinos llegaban con cafecito, pan o queso… Se convirtió en negocio y mi padre formó parte de la Aso. de Vendedores Ambulantes 11 de Abril. El pan solía comprarlo en la Bolívar y Pichincha; los higos estaban a cargo de Lupe Calderón, más conocida como “Doña Moras” y, los quesillos, creo que eran del Mercado San Miguel. Un canasto de mimbre, cuchillo, cucharas, papel… y a recorrer la ciudad desde la casa hasta el Filanbanco (en la esquina de la 10 de Agosto y Sucre).
En el trayecto, no todo era venta. Mi padre solía regalarle un sánduche bien calientico al guardia del Chifa; al Marco Paguay, de los periódicos o al Luchito (el del hospital); al Momia o al Gamba, quien, dicho sea de paso, era un buen cliente tras el juego de vóley, en Los Retirados… Había partidas de ajedrez, damas o parqués a la altura de la 9 de Octubre. Incluso, servían para canjear por diversión en la ruleta (en el parque Central), su mayor “vicio”.
Solo quedan los recuerdos. Muchos vecinos partieron, otros se fueron. Los terrenos perdieron espacio ante los ladrillos. Incluso, los aromas tomaron otros rumbos. Ya no huele a higos, sino a tiempo. Una parte de la casa de mis viejos se resiste al paso de los años. Sí, solo quedan los recuerdos de todo aquello que un día fue y no volverá.
Por #ElAmigoFroy