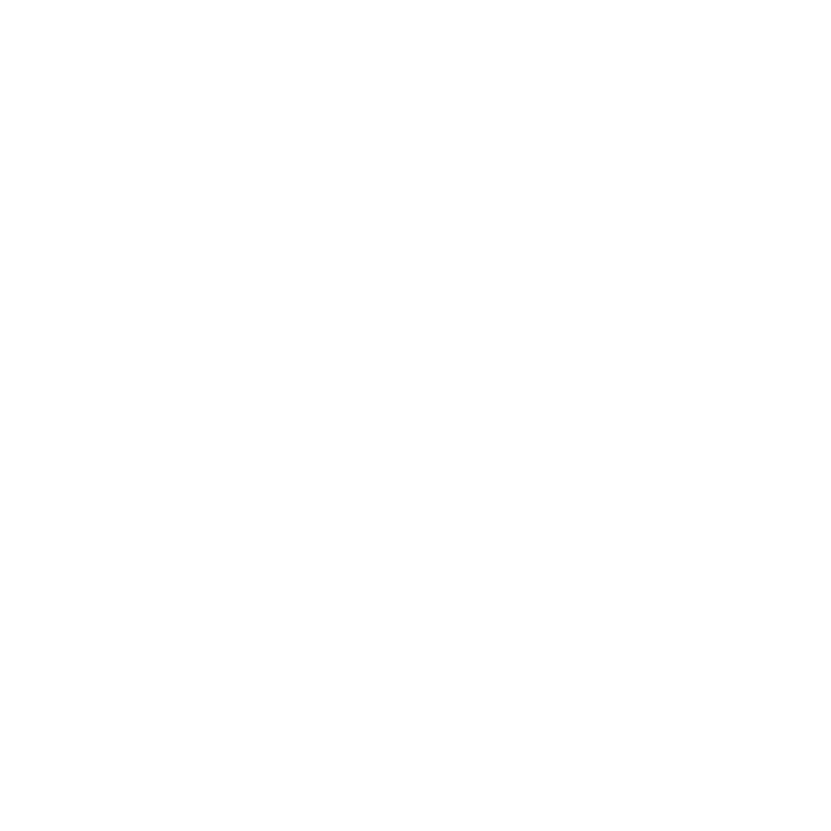ESCAPARATE
La tarde es fría y la llovizna no ha dejado de caer desde las once de la mañana, Juana se sienta en su viejo sillón café de madera, el tapiz de flores desgastado y raído ha perdido el acolchado. Ahí posa sus ciento sesenta libras, se acomoda junto al escaparate caoba, en donde guarda los recuerdos importantes, de los eventos sociales a los que ha asistido. Un mueble largo, alto y redondo con puertas de cristal, es el guardián de miles de figuras de toda índole, sus tres pisos contienen los detalles de tantas conmemoraciones: bautizos, primeras comuniones, aniversarios, misas de difuntos, bodas de plata, de oro
En la parte superior formados en circulo cual ronda infantil, están los libros de oraciones, proverbios chinos, cofres con rosarios, llaveros en forma de cuadernos con fotos de los homenajeados, crucifijos, estampas de vírgenes, santos y figuras de divinos niños.
Abajo reposan zapatos diminutos de cerámica vidriada, flores de tela, floreros de loza, cofres de madera, pequeñas cajas musicales, broches de metal oxidado, chambras diminutas tejidas en perlé, juegos de té bordados con hilo dorado, cuchillería diminuta de plata.
En la parte inferior descansan los detalles más grandes, ramos de novia, azahares, zapatillas de quinceañera, canastas de sortijas, peinetas adornadas, copas de bacará decoradas con encaje, ajiceras, bomboneras, todo cubierto por una capa espesa e imperceptible de polvo que con el paso de las décadas se ha adherido a los objetos hasta ser parte de ellos.
Inertes, aquellas piezas parecen no ser más que materia, pero un día fueron el centro de atención de alguien, como cuando la pequeña Anita después de dos cansados años de catecismo por fin fue a hacer la primera comunión, tres meses antes de la fecha indicada por el Obispo, su madre empezó los trámites para solicitar un préstamo y empezó con los preparativos de la fiesta. Inició la búsqueda del ajuar en todos los bazares de la ciudad, fueron muchas tardes mirando el vestido ideal, las velas, los zapatos, las medias, la corona, en fin; pero los recuerdos, esos llevaron mas tiempo, debía ser los que estaban de moda, los que habían mirado en los últimos eventos sociales a los habían asistido, por la cantidad fue complicado encontrarlos, ciento sesenta invitados más la familia, por lo que tardaron casi un mes en encontrar a un comerciante que los trajera desde Guayaquil, los pequeños cofres de cerámica, decorados con hilo dorado que daba la impresión de ser oro, y en la tapa una cruz con un rosario diminuto de plástico bien pulido. En el interior colocaron almendras blancas con confeti y lo sellaron con cinta blanca de filos amarillos en los que se leía la fecha del evento.
A la pequeña le emocionaba la fiesta más allá de lo aprendido en las clases del catecismo, dedicó tardes y noches a acomodar sus recuerdos en las charolas, paso insomne la noche anterior a ese domingo de mayo en el que se celebró la fiesta, la inquietud que le causaba al ver la sala de su casa decorada, el piso de baldosa bien trapeado, las sillas de madera acomodadas alrededor de la habitación, festones de papel ceda colgado con todo el tumbado, en el centro del cuarto la gran mesa de comedor cubierta por una tela blanca que hacía de mantel, el pastel de cuatro pisos cubierto de crema blanca como la nieve, una figura de niña hincada sobre el último piso , platos con caramelos golosinas, quesos partidos, uvas y a los dos lados los charoles dorados con aquellos recuerdos unos sobre otros hasta formar una pirámide que daba un especial de brillo al lugar.
La ceremonia eclesiástica paso casi intrascendente para Anita, ansiaba llegar a casa y disfrutar del festejo que habían preparado. De la iglesia a veinte minutos estaba su casa, en el campo, ella emocionada subió al bus de servicio público que había sido contratado para llevar a todos los invitados; apiñados unos con otros, parientes y amigos fueron trasladados hasta el lugar donde vivían.
Como ella, treinta jovencitos más de aquella parroquia habían hecho la primera comunión, así que el camino desde la Catedral hasta el caserío fue lleno de buses, camionetas, jeeps, con personas que iban a las fiestas.
En Anita se quedó grabado el momento en que llegó a casa, la lavandería daba la bienvenida y al otro lado estaba la chanchera. Apenas puso los pies en el patio de tierra sintió el aroma del caldo de gallina que las tías y comadres de su madre habían preparado, la fragancia del canguil llenaba todo el ambiente. Corrió hacia la sala y todo estaba igual que la noche anterior, sintió alivio y enseguida se sentó en la silla que estaba frente a la mesa, deleitada contemplaba cada detalle en especial a los recuerdos, tomo uno a escondidas y lo guardo en la pequeña cartera de encaje blanco que le habían regalado con el ajuar de primera comunión.
Pronto la sala se lleno de personas, el corredor y el patio de igual manera, la música del equipo de sonido se encendió y la fiesta siguió su curso. La pequeña desde su sitio, recibía los regalos, agradecía con una leve sonrisa, asentía cuando los papás hablaban, miró el brindis, comió el caldo de gallina, el palto de cuy y la chica. Emocionada partió el pastel y devoró el trozo que le tocó; pero lo que más disfrutó fue entregar los recuerdos, junto a su hermana mayor que le llevaba el charol, iba entregando a cada persona un cofre y miraba la reacción de quien lo recibía: el asombro, la sonrisa, la sorpresa, el desdén de unos cuantos. Era feliz porque ese recuerdo haría que todas esas personas, muchas de ellas desconocidas no la olvidaran, que por siempre recordarían aquella fiesta.
Anita sin saber intuía que aquel adorno le recordaría por siempre algo mayor.
***
Juana también recuerda aquel día, sobre todo la madrugada. Tenía veinte años, vivía con su madre en el caserío, estuvo en la fiesta hasta las cuatro de la tarde luego de comer y bailar unas cuantas piezas regresó a su casa porque no le gustaban las borracheras, era costumbre que luego de la comida, todos los hombres se alcoholizaban incluido su padre y sus hermanos.
En aquellos días del siglo pasado, Juana se dedicaba a bordar, así qué luego de meter las vacas en corral, dar comida a las gallinas y merendar la presa sobrante del almuerzo, se metió en la cama, arropada con un poncho de lana azul a rayas, tomó su obra, un mantel habano de lino que una clienta de la ciudad le había encargado para bordar. Concentrada en su labor no sintió el paso de las horas hasta que se quedó dormida con la tela en el rincón de la cama.
El sobresalto la despertó a la madruga, gritos desgarrados, llantos e insultos que llevados por el viento llegaron hasta su casa. Asustada pensado que otra vez sus hermanos discutían o se daban de golpes con el papá, se levantó y apenas abrió la puerta, su padre se tomado por los nervios y aparentemente sobrio, le comentó que la fiesta se había echado a perder por culpa del Segundo quien borracho y furioso agarró a golpes a la Anita “grande” mamá de la festejada, en pretexto de que había escondido el trago para que no sigan tomando. Como era su costumbre, cuando la esposa no le obedecía le propinaba patadas, puñetes e insultos por doquier, cuando algún amigo o pariente se metía a defenderla, también recibían golpes e injurias. En aquella ocasión la madrina de la pequeña Anita, intervino pretendiendo calmar las cosas, más al contrario Segundo le propinó un fuerte empujón que la estalló contra el pilar y el golpe en seco de la cabeza la dejó sin respirar para siempre.
El asesino al percatarse salió corriendo perseguido de una multitud de mujeres gritonas y desapareció en la oscuridad de las zanjas, otros invitados se ocupaban de la afectada pretendiendo devolverle el aire sin conseguirlo, muchos como el papá de Juana salieron corriendo para no verse involucrados. Alguien debió ir a la ciudad a dar aviso a la policía, entre las cinco de la mañana los policías y algunas personas que aún estaba en la escena llegaban a un acuerdo, que todo había sido un accidente, que fue un asunto familiar y que la comadre salió con la peor parte.
Juana todavía se recuerda parada en puerta del granero de la casa de Anita, con su poncho azul a rayas, las botas de caucho, el pantalón de tela y la gorra gris. Solo fue por curiosa a mirar lo sucedido, fueron horas contemplando el cuerpo de la difunda sentada en el piso del corredor, medio tronco arrimado al pilar, un chorro fino de sangre por la nariz rodando hasta el saco verde que llevaba puesto. Juana no se prestó para ayudar en nada, quiso pasar desapercibida, escuchó como los comentarios y versiones del hecho viajaron del llanto y del asombro hasta culpar a la madre de Anita por no dar el trago a su marido, como fueron transformados los discursos hasta que llegar al acuerdo en que había sido un accidente, que el Segundo no estaba en sus cabales, que solo fue un empujón y que por último a que se mete la difunta en pleitos de marido y mujer, que así mismo es la vida y que hay que callar. Así todos los presentes llevados por el miedo concertaron en una casi idéntica versión de los hechos. Cuando llegó la policía a retirar el cadáver no hubo mucho que hacer, salvo tomar el café que alguna abuela había preparado mientras todo se concretaba, mientras la complicidad gobernaba.
La pequeña Anita se había acostado temprano a dormir, pero había despertado por la bulla de los incidentes, con la puerta abierta de su dormitorio, sentada al pie de la cama, miró lo sucedido sin decir nada, sin casi comprender. Al día siguiente cuando su madre, Ana, le dijo que su papá estaba prófugo supo que la vida no sería la misma.
Aquella tarde mientras acomodaba los regalos de su fiesta, encontró en el bolsillo de su pequeña cartera blanca el cofre que había escondido el día anterior. El recuerdo que no era solo de su primera comunión si no de una ausencia infinita, de una marca silenciosa y eterna.
Esa tarde, Juana, de igual manera arreglando sus cosas en el velador, guardó el pequeño cofre que le traía las preguntas: ¿si hubiese sido un hombre el asesinado, se habría dado el mismo convenio?
Ahí en el escaparate de los recuerdos, décadas después duerme aquel cofre, lleno de memorias. Como él, más de un recuerdo de los que guarda Juana, la tejedora, lleva una historia, que ha su tiempo la contaré.
Por Irene Romo C.