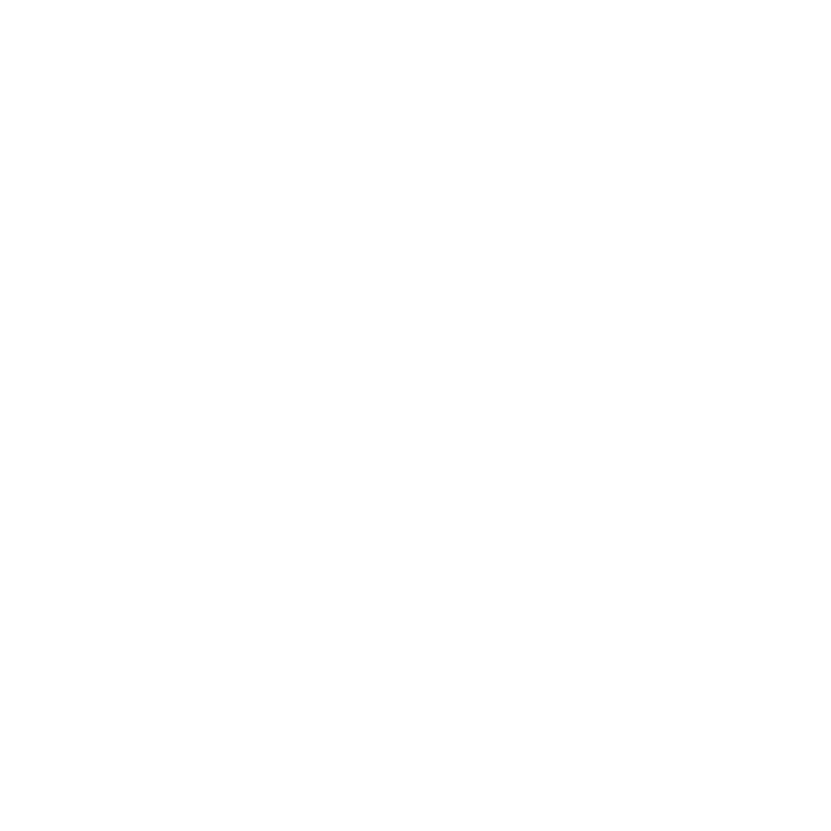Una historia del realismo mágico ecuatoriano
EL CÁLIZ MÁS BELLO DEL MUNDO
Durante toda mi vida profesional, me ha gustado llevar a mis estudiantes a mirar el mundo real, la fabricas, los puertos, los pueblos, las montañas, esa era una forma de embellecer la docencia cuando rompíamos las paredes del aula y dejábamos que nuestros ojos y nuestras alas descubran otras maneras de mirar la vida.
Esta vez como tantas el destino era Salinas de Bolívar, la Salinas de Tomabelas, una curiosa parroquia rural, al nororiente de la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, a la que se llega por el páramo que bordea el Chimborazo, al que yo nunca había tenido la oportunidad de mirarlo tan cerca, por la espesa neblina que parecía protegerlo de las miradas de quienes íbamos por esos caminos de vez en cuando.
Esta vez el coloso andino dejaba al desnudo algún flanco y era sobrecogedor el paisaje, luego el camino se enrumbaba hacia la costa hasta las goteras de la capital de la provincia de Bolívar y luego el camino giraba hasta meterse en un callejón agreste, como un serpentín que se perdía entre las nubes, hasta una altitud de 3.550 metros de altura sobre el nivel del mar.
Llegamos a pueblo que permanecía dentro de la neblina y permitía intuir sus orígenes en manos de los puruhaes, de los incas, de los hacendados y el contraste de la presencia de voluntarios de la Operación Mato Grosso y la Misión Salesiana, por supuesto del Padre de origen veneciano Antonio Polo, entonces intuíamos que el pueblo tenía muchísimo que contarnos de una historia alrededor de la sal y el interés voraz de sus antepasados por el valioso mineral que se encontraba en sus entrañas.
En la tarde fuimos a mirar las minas salinas en la parte baja del pueblo, parecían estar al alcance de la mano, pero la altura geográfica se la sentía en el corazón que latía con una fuerza inusitada y las piernas parecían llevar toneladas de peso a rastras.
La noche se llenó de historias, de risa, de calor por la interacción de los jóvenes estudiantes de la universidad y los chicos del pueblo que se juntaron alrededor de la chimenea del salón que ardía de manera juguetona y cantarina.
Al acostarme me hice la promesa de buscar a la montaña más alta de mi país, yo intuía que debía estar cerca y quería mirarla, admirarla de cerca.

Con los primeros rayos del alba, salí del hotel y empecé a correr por el camino viejo que se perdía en lo más alto del horizonte, con la esperanza de mirar a la montaña. Las primeras luces de la mañana mostraban el cielo despejado y eso me llenaba de ilusión.
Parecía que mi cuerpo pesaba muchísimo, más que cualquier otro día, sin embargo, no estaba dispuesto a desmayar o a renunciar a la empinada que parecía no tener fin y mientras corría, no podía descubrir al monte que yo buscaba.
Comenzaba a desesperarme porque la búsqueda era infructuosa, sin embargo, la cuesta infinita mostraba su fin, porque fueron apareciendo los montes verdes del otro lado de la cordillera.
Sintiéndome frustrado por que no había logrado mi sueño de mirar al monte, di media vuelta para regresar derrotado. Apenas giré y ahí estaba; siempre estuvo a mis espaldas.
El gigante Chimborazo en todo su esplendor y lo más fascinante, el sol se había colocado como lo había visto en mi niñez, en los templos, en las manos del señor cura de la iglesia de mi pueblo.
El más hermoso cáliz que había visto en mi vida el Chimborazo sostenía el sol entre sus manos y me lo estaba ofreciendo para entrar en comunión con ellos. Y así lo hice una alianza con el monte de mi escudo, el de mi bandera, el de Simón Bolívar, el de los hieleros del monte, el de los niños de mi pueblo, el que está más cerca del sol, tanto que lo tenía entre sus manos para mí.
Por unos instantes sentí como si estuviese levitando, como si la naturaleza me hubiese pedido que tome el sol en mis manos y juraría que así lo hice.
Cuando el sol empezó a levantarse de la cresta del monte, empecé a correr de retorno y lo hice con una alegría, mi cuerpo había recobrado su estado natural y todo era perfecto.
Esa fue la última vez que llevé un grupo de estudiantes de gira, nunca más pude hacerlo, así es la vida, pero recordarlo es tan placentero que, visto desde el color dorado de la vida, lo atesoro como uno de los mejores momentos de mi vida.
Jorge Mora Varela.
Foto: Edwin Sánchez Osejo