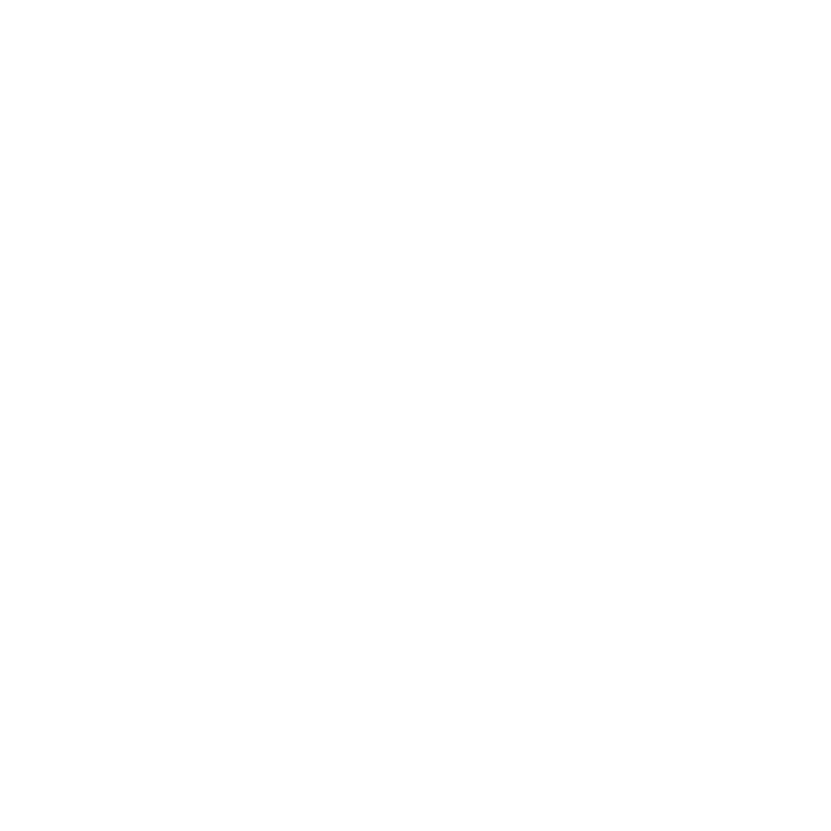Ella baila sola
Matilde se despierta a las siete de la mañana, apenas abre los ojos y alcanza a prender la televisión, luego de dar las vueltas en la cama se levanta, abre la vieja puerta de madera que cruje un poco, el aire helado del patio entra a la habitación, camina lento apoyándose en las bancas del corredor hasta llegar al inodoro, luego sale a la lavandería para peinar sus largas trenzas, una a cada lado y después cruzarlas en algo parecido a un moño, que ,claro, no es perfecto porque la artritis de los dedos no le permite hacer los movimientos como antes. Reniega con la peinilla, con la jarra de agua y los pasadores y claro con José, que desde hace meses no esta ahí para ayudarla a sostener ese pelo gris y lograr que el peinado quede mejor.
Por ahí entre lamento y reclamo deja caer una lágrima, pero: ya ni llorar es bueno, dice y se encamina hacia la cocina, la puerta esta dura y tiene que empujar con toda la fuerza que sus ochenta años le permiten, pone una olla con agua en la estufa para hacer té de cedrón, busca los huevos y coloca dos para que se cocinen, como los últimos cuarenta años, aunque el José ya no está, ella sigue cocinando para dos. Ha intentado hacer menos comida, pero no puede, es que la costumbre es poderosa.
Luego de lavar el plato que quedó de la merienda, se santigua, sirve el desayuno y se sienta en la silla de siempre. Mientras come le va contando a su marido, que la noche estuvo pesada, que como no le soñó no pudo dormir bien, que hasta tuvo que ponerse colonia en la cabeza para que no le duela y tomar una copa de vino para poder conciliar el sueño, le comenta que luego del desayuno se va a ir a misa, a rogar por el alma de él, para que alcance el paraíso.
Pasado una hora esta lista para salir a la calle, se coloca la gorra de frío y sobre ella el sombrero preferido de José, - es como si tu estuvieras conmigo- comenta para sí misma. Toma el paraguas que le sirve de bastón y cruza la cartera de lana donde van: su estampita de la virgen, dos monedas y las llaves de la casa. La misma rutina hasta llegar a la iglesia: baja a la esquina y luego hacia el norte por la vereda derecha, pasa por el bazar, luego cruza el mercado, llega a la panadería, a dos cuadras está la iglesia, cruza hasta la puerta del templo. Las bancas lacadas de las naves centrales la esperan, pero ella se ubica en el fondo, lejos de todos, por el miedo al contagio. La iglesia se ve tan vacía, por ahí regados unos cuantos feligreses que siguen lo que dice el cura. Matilde se arrodilla y con sus manos cubre el rostro, llora en silencio, pide, reclama e implora, deja rodar su soledad en esas lágrimas. Después viene esa absurda resignación que va cargada más de amargura que de consuelo; pero que al fin le permite levantarse y seguir.
De regreso se encuentra con algunas personas a las que saluda de lejos, el miedo a ese virus no le permite pararse a conversar como en otros tiempos, llega a casa cansada y con la tonta ilusión de que su marido está ahí, quizá limpiando el jardín o barriendo el patio, con la música del viejo tocadiscos a todo volumen. Pero la realidad le golpea otra vez, solo las palomas que siempre llegaban a comer migas de pan la esperan.
Se enoja y empieza a renegar con José, que para qué no se llevo a esas aves también, que, por qué no le arreglo las flores, que para que se le adelantó y así, en fin, pasa las horas de la mañana hablándole como si estuviera ahí. Entra al dormitorio, mira la ropa de él, la saca al sol, la acomoda y coloca los zapatos negros en el mismo lugar.
Si alguien la miraría mientras cocina, preguntándole a la nada, que si le gustaría comer pollo o carne. Barriendo el corredor y parándose frente a la banca azul para contarle que le duele la espalda o colocándose el chaleco de lana verde, que era de José, para poder soportar el frío. Seguramente si alguien la vería como le platica sus cosas al espacio vacío, mientras acomoda el perejil y la menta en el jardín o la vieran hablándole a las herramientas de su difunto esposo, pensarían que está loca.
Pero esta mujer del siglo pasado, que estudió con pizarra y llevó en su espalda a cuatro hijos. Ha visto pasar tantas cosas y partir a tanta gente, no puede entender como su compañero de más de cincuenta años pudo dejarla.
Está sola, en esa casa que ahora parece muy grande, con ese silencio que dejó la ausencia de la escandalosa risa del José, con esas melodías apagadas de los discos que ya no suenan, con los pasos pesados y cansados que venían desde el portón a la cocina cuando él ya llegaba de la calle, con esa soledad profunda que deja la silla vacía junto al sillón donde ella se sienta a tejer y mientras lo hace se queja de los hijos ingratos, de los sobrinos mal agradecidos, de los ahijados que ni aparecen a preguntar por ella, de los amigos que no la visitan, pasa la tarde enredada en sus lanas, a veces se ríe a veces llora. Menea la cabeza cuando piensa en la posibilidad de ir a vivir con algún pariente, se niega: ahí se quedará, en su casa, no quiere ir a ningún otro lado, ese es su lugar, seguirá contándole al José como si viviera.
Al caer la tarde vuelve a la cocina, otro ritual con las ollas, que ya no brillan como antes porque su marido era quien las lavaba, a veces da manotazos al aire como queriendo encontrarlo, en ocasiones grita con tal fuerza su nombre como para desprenderlo de la tierra y traerlo acá; pero nada de eso vale, entonces respira y sujeta el rosario que trae colgado al cuello, reacciona y sigue cocinando.
Entrada la noche, antes de echar llave a la sala, se sienta en el sillón rojo junto al tocadiscos, a veces lo prende y deja caer el acetato que dejo poniendo el José días antes de morir, escucha: son las voces de los Benítez y Valencia, tras un albazo va un pasillo, sigue un sanjuanito y así varios temas más. Matilde parece mirar la figura gruesa y alta de su marido, junto al equipo de música, vestido con pantalón de casimir, zapatos impecables, con camisa clara, chaleco de lana y chompa gruesa, leyendo el empaque del acetato, titulo por título de cada canción. Una que otra noche Matilde al escuchar un pasacalle se para y da algunos pasos para seguir el ritmo, ella baila sola pero no lo sabe ni lo quiere entender.
Para abrazar su soledad ha descubierto que si se coloca la pijama de su marido podrá dormir mejor y una copita de vino le ayudará a descansar. Se mete en la cama luego de hablar y de hablar con el fantasma de quien fuera su compañero, se queda dormida. Así ha pasado ya mas de un año, va lidiando con esa ausencia que cada día cobra más presencia. Ella baila sola en su día a día y en las noches en los sueños encuentra al José, lo escucha y siente que él sigue aquí.
Por: Irene Romo C.
Foto: Marco Villacorte Fierro