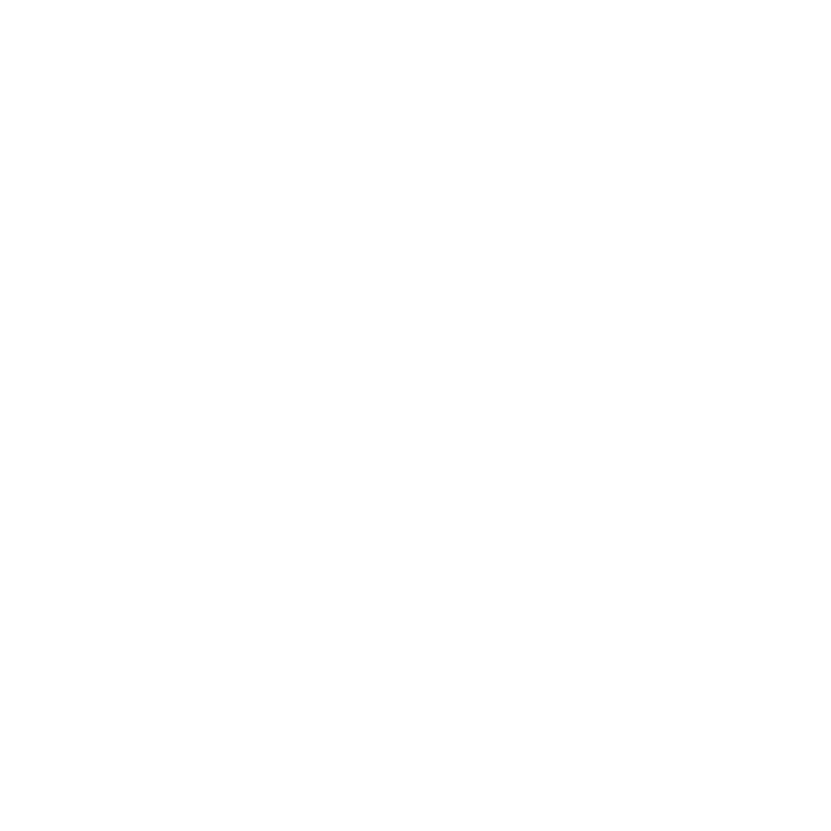El páramo
El viento caminante sereno traza la ruta que baja desde la montaña, el frio trenzado de su aliento corta cada molécula de calor, ellos marcan su territorio en las faldas del cerro, los dos se mueven cual danza divina entre los altos y milenarios “frailes”. Sí, esos monjes sigilosos guardianes de las alturas, del lugar en donde se está más cerca de Dios. Sí, no hay más, tuvo que ser él quien los engendró en esta tierra agudamente oscura, olor de azufre, fuego en sus entrañas, hielo en su envoltura.
Sí, un ejército de frailejones, acampa erguido e inmutable, contemplan discretos a los pocos caminantes que se acercan. Se saben respetados, se agrupan como tribus, los más jóvenes centenarios quizá, sostienen a los viejos que confiadamente se arriman a las nuevas generaciones que les ayudaran a morir de pie. Sus hojas singularmente verdes plateadas, hechiceras de venados, liebres, zorros, osos, se dejan contemplar lejanas, inaccesibles al humano, ellas cual minas de agua, son hembras que saben su valía.
El ensordecedor silencio conquista el espíritu del forastero que se acerca al lugar. La cortante lluvia, el afilado frio acompañan la mañana. A pesar de eso el silente páramo del Chiles ha protegido al campesino desde largas memorias, lo ha mirado dejar marcados sus pasos, a pie, descalzo, con botas de caucho, luego con carga en caballos, le ha brindado abrigo entre sus pajas, le ha dejado abrir heridas llamadas caminos, le ha otorgado vida desde su vientre y a la vez desde ahí ha dejado germinar las lagunas verdes, negadas y prohibidas.
Cerquita de las faldas del cerro, aparecen unas casas bajitas cubiertas de paja o teja. Cómplices del silencio, un par de ancianos, arrimados en la tapia de adobe, de barro, miran el nostálgico paso del tiempo. Cual frailejones, firmes bajo sus pochos de lana de oveja, refugiados a la sombra de sus sombreros de paño, mientras observan la montaña, hablan de los días de la infancia, los recuerdos danzan en su palabra, en su mente y en su alma. Sus rostros curtidos por el frío, rojos y resecos huella dactilar de la vida, se enfrentan a la ligera luz del sol que aparece a veces, solo a veces. Viejos, más viejos por el olvido que por el tiempo, añoran los años de los padres, que partieron para fundirse con la tierra, de los hijos que se fueron a hacer otras vidas, de las mujeres que siguen prendidas en los fogones de leña, esperando la despedida final.
Se sostienen a la esperanza como lo hacen de aquella tapia de adobe, creen que un día cuando sus ojos se cierren, se volverán polvo que viaje a las entrañas, esperan renacer en la tierra que cobija el plateado páramo, para volver a ser el mismo barro que los hizo.
Por: Irene Romo C.
Foto: Marco Villacorte