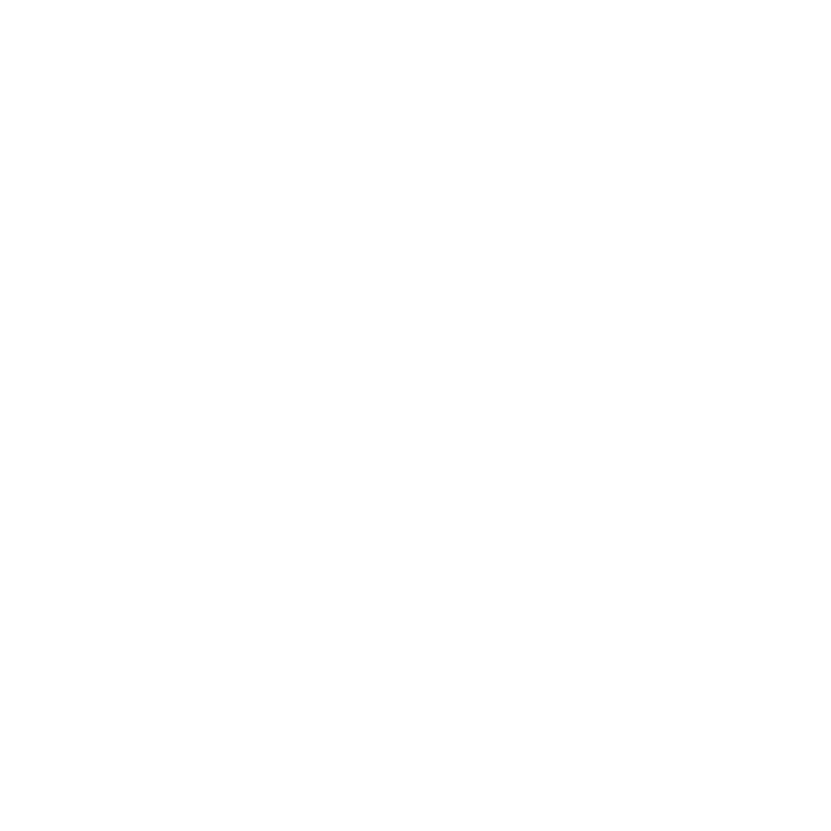LA SUERTE
 No ha parado de llover toda la noche, son las cuatro y treinta de la madrugada, José María, estira los pies y la cama de madera cruje, el hombre alcanza el calor del cuerpo de su perro labrador, el “Duque” que descansa a los pies de la cama. Siente como el frío de sus pies desaparece al contacto con el animal, se envuelve en la cobija, acomoda la almohada y vuelve a cerrar los ojos.
No ha parado de llover toda la noche, son las cuatro y treinta de la madrugada, José María, estira los pies y la cama de madera cruje, el hombre alcanza el calor del cuerpo de su perro labrador, el “Duque” que descansa a los pies de la cama. Siente como el frío de sus pies desaparece al contacto con el animal, se envuelve en la cobija, acomoda la almohada y vuelve a cerrar los ojos.
Siente el ruido insistente de las gotas que golpean las tejas de barro, sabe que a la mañana siguiente tendrá que subir al tejado a arreglar la gotera que apareció hace días, sabe que el invierno será largo. Su respiración honda y pausada a causa del “epoc” que padece desde hace diez años, se alterna con el jadeo de su fiel mascota y compañero. José María siente alivió que su perro duerma en los pies de la cama, con el frío se siente, si estuviera durmiendo en la caseta o en el corredor se habría congelado.
Intenta conciliar el sueño, pero sabe que será imposible, que en unos minutos escuchará a su mujer en la otra habitación, empezará como un murmullo hasta transformase en una letanía a gran volumen.
Siempre inicia con un rezo, pero se transforma en una conversación llena de reclamos a los santos, luego llantos y quejas, hasta semejarse a una charla a dos voces.
Cuando llega ese instante, él enciende la radio para escuchar el programa tradicional de HCJB, en donde suena la canción de los Benítez y Valencia: nada en la vida es gozar, eso se llama vivir; al escuchar el albazo, el septuagenario caballero asiente con la cabeza, mientras tararea la canción.
Enseguida suenan las noticias de la Voz de América, el noticiero le ayuda a vencer una madrugada más, sin prestar atención a la habitación de a lado, en donde su esposa entabla una batalla más, con él, su único enemigo, gestor de hechos imaginarios, que atormentan su cabeza y se desatan cada amanecer.
De vez en cuando, la recuerda de joven, cuando Hilda tenía diecinueve años, de figura redonda, pequeñita indefensa, tan ansiosa por una familia como él, que no tenía otra intención que la de formar un hogar con muchos hijos y nietos, como mandaba la ley.
Le llamo la atención aquella tristeza en sus ojos, lo más seguro es que no fuera amor lo que sintió en ese instante, si no que salió a flote un anhelo de protección que él tenía, la oportunidad de cuidar de alguien.
Llevan mas de cincuenta años casados, un viaje largo y cansado en busca de los hijos que nunca llegaron y que los llenó de frustración, no tanto por ellos, si no por el juicio público, los comentarios acusadores, los criterios mal intencionados, que terminaron arrinconándolos en su casa, apartándolos de casi todo evento social, para no ser el centro de la lástima ajena, de la sentencia cruel de los dichosos, que los creían deshonrados.
Salvo los velorios y las misas de honras, que se volvieron infaltables cada sábado, sobre todo después de los cincuenta años cuando empezaron a partir los amigos, conocidos y parientes, no tenían compromisos fuera del hogar.
Hilda cansada de esperar los hijos, de tomar todos los brebajes imaginados, de hacer novenas y limpias, se resignó. Encontró refugio en la iglesia, pasaba varias horas de la tarde en algún recoveco de La Catedral, en donde rumiaba sus dolores reales e inventados.
Por otro lado, la visita al mercado se volvió cotidiana para José María, luego de que se jubilara de conserje del garaje municipal, para oxigenarse de las historias repetitivas de su mujer, prefería ir a comprar la comida y de paso comentar con las paisanas de la plaza, hablar de la política, de la delincuencia y de los tiempos pasados.
Los dos, cómplices de la monotonía, se encuentran puntualmente en la mañana a la hora del desayuno. Comparten unas horas mientras Hilda le da instrucciones de las compras y él sale a la plaza. Coinciden en el almuerzo a las doce del día. Se amurallan defendiéndose el uno al otro contra la compasión de los parientes. Vuelven a verse a la hora del café en la tarde, él va a comprar el pan, ella cuela el café por la chuspa. Esperan a la noche desde temprano, tipo cinco y treinta, él se sienta en la silla azul de siempre, al lado sur de la mesa del comedor, ella se acomoda en un pequeño banco junto a la estufa, los dos esperan la caída del sol, mirando a las palomas que antes de dormir recogen las migajas de grano regadas por el patio.
Meriendan acompañados de una añeja soledad, apenas cruzan las miradas y entre tanto y tanto el sonido de las cucharas rompe el silencio amasado en tantos años.
La nostalgia de las risas de los nietos invisibles y anhelados jugando en el patio, visita el alma de José María, entonces mientras Hilda reniega lavando las ollas, él camina hasta el viejo tocadiscos y deja caer un acetato, la aguja extrae las voces de aquellos viejos artistas, que entonan pasillos, pasacalles y yaravíes.
Hilda se une al cortejo del ocaso, refundida en su mecedora teje un saco que José María tendrá que usar obligatoriamente los domingos. Ella lo mira y lo recuerda: joven, buen mozo, con un sombrero negro de paño, el popular “chuta” de aquel entonces; la sonrisa franca y los piropos que la conquistaron, la propuesta de una casa con un patio grande donde los hijos jugarían canicas, rayuela, la soga, el balón. El patio que nunca se llenó de niños, ahora esta rodeado de claveles.
Cuando el reloj de péndulo da las ocho, luego de colocar el cerrojo a la puerta principal, mecánicamente se dirigen a sus distintos dormitorios. Ella empieza su rosario, él coloca el noticiero en la tv.
El perro se acomoda en el viejo poncho a los pies de la cama de José María. Él espera que la noche pase, que otro día llegue como siempre, con alguna tarea casera como la gotera que ha quedado sin arreglar, no imagina que ese olvido le ha regalado un día más.
Pues a la siguiente mañana José María no irá al mercado, se quedará acomodando el tejado y sus temblorosas piernas resbalarán de él, y cambiará la rutina de aquellos cómplices solitarios.
Mientras tanto la suerte espera el día indicado, mientras la lluvia ha empezado a caer otra vez.
Por. Irene Romo C.
Imagen mascotaysalud